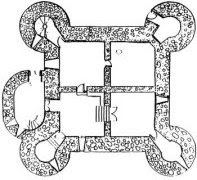Localidad: Alconchel.
Municipio: Alconchel.
Provincia: Badajoz.
Tipología: Castillo.
Datación: ¿siglo IX?, numerosas obras en siglos posteriores: siglos XII, XVI y XVII.
Situación:
El castillo de Alconchel domina desde el cerro de Miraflores toda la comarca de los Llanos de Olivenza, por donde ya se diluyen las eternas dehesas que llenan el sur de Extremadura. Y aún vigila, aunque ya no es preciso, la Raya que nos separaba de Portugal. Al pie del cerro, y expuesta a la solana del sur, se extiende la población que desde la lejanía ofrece esa visión perfecta del conjunto que forman pueblo, cerro y castillo: inigualable.
Datos históricos:
Alconchel tiene su más claro origen en la Edad Media, cuando los moros, en época de Abd-Al-Raman II, levantaron aquí una fortaleza, de la que ningún resto queda, para defensa del territorio ante las amenazas de los cristianos del reino de León. Anteriormente y como debe de ser, los romanos ocuparon el cerro de Miraflores y sus inmediaciones, dejando constancia de ello por las monedas encontradas, lápidas sepulcrales, e incluso un sarcófago; todo ello datado entre los siglos II y III. De los visigodos poco sabemos, apenas unas monedas y restos de unas pocas columnas que así delatan su presencia.
Con seguridad, el topónimo es árabe, aunque haya
dudas: al —el—, conchel —concha—, aludiendo a irregularidades del
terreno, capas a distinto nivel que recuerden escamas; que es lo que repiten
numerosas webs, a saber, si es verdad. Aunque también leo que puede derivar del
latín concilium —asamblea, consejo—. Pero vamos, no es esto lo
importante.
Alconchel fue tomada a los musulmanes en 1166 por Geraldo Sempavor —Giraldo sin miedo— a instancia de Alfonso I de Portugal, el cual mandaría repoblar el lugar, aunque no hay constancia de que esa orden fuera llevada a cabo.
También, por entonces, los portugueses asediaron la ciudad de Badajoz. Pero
fueron, a su vez, asediados y derrotados por Fernando II de León que andaba con
sus planes de expansión al sur. Éste permitió que los almohades (basándose en
el tratado de Sahagún, 23/05/1158) siguieran teniendo en su poder Badajoz, a
cambio de otras plazas fronterizas que pasarían a los leoneses, entre ellas
Alconchel. Todas estas plazas serían controladas por la Orden de Santiago.
Pero el caudillo almohade Abu-Yaacub-Yusuf, se saltó aquel acuerdo y en
1184 se hizo con toda la comarca, y también con Alconchel, que ya no volvería a
manos castellanas hasta 1264. Fue Alfonso X el Sabio quien conquistó la plaza,
cediéndola a la Orden del Temple, bajo cuya administración estuvo hasta la
disolución de la Orden en 1312. Fue una época, durante la presencia de los
templarios, de auge económico y social de la comarca, gracias a quedar incluida
en la encomienda de Jerez y también en lo correspondiente al ámbito del Baylío
y su fuero.
Un año antes del fin del Temple, en 1311, Dionisio I, don Dinis, se hace de
Alconchel al cambiárselo a Fernando IV de Castilla por un préstamo que le hace
a éste. Se trataba de 13.600 marcos de plata que el monarca castellano
necesitaba para continuar sus campañas por el sur.
El castillo estará en poder de portugueses y castellanos, según acuerdos,
tratos y herencias; hasta que al final de la guerra (1437-1445), que enfrentó a
Juan II de Castilla y Álvaro de Luna, contra los infantes de Aragón, y tras la
derrota de estos últimos en la batalla de Olmedo, todas sus posesiones, y entre
ellas Alconchel, pasarían a Castilla. El castillo sería entregado al Maestre de
Alcántara, don Gutiérrez de Sotomayor.
Durante los primeros meses de la Guerra de Restauración (1640-1668), los
portugueses intentaron en varias ocasiones apoderarse del castillo, sin
conseguirlo. Hasta que en 1643 fue tomado y convertido en centro de las
operaciones bélicas al sur y al este de la frontera.
En 1661 es recuperado, definitivamente, por los españoles. Éstos se
encontraron un castillo que había sido adaptado a la nueva artillería por los
portugueses, lo cual no fue impedimento para que fuera ampliada y reforzada aún
más la fortaleza. Se le añadió un muro exterior adaptado a los terraplenes del
cerro de Miraflores, además de una entrada en recodo. Quedaba asegurada así,
toda la campiña entre el Guadiana y Sierra Morena, frente a la plaza de
Olivenza que aún seguía en poder portugués. En 1690 pasó a ser propiedad del
marquesado de San Juan de Piedras Albas y Bélgida, hasta su enajenación en alguna
de las desamortizaciones del XIX.
Durante todo el siglo XVIII, y parte del XIX, este castillo siguió siendo
un punto muy estimado para la defensa de Badajoz y su entorno. Para ello se
dotó a la plaza de Milicias Urbanas formadas por gentes de la comarca.
En enero de 1811, el castillo fue tomado por tropas francesas. Recuperado tres meses después, volvió a manos francesas en junio para estar en su poder hasta el final de la guerra.
 |
| Desde la torre del Homenaje, Alconchel al sur. |
Descripción, arquitectura y construcción:
Varios son los recintos que conforman el conjunto;
de época medieval, concretamente dos, concéntricos y adaptados a la orografía
de la montaña, como no podía ser de otra manera. Exterior a estos dos existe
otro en su lado oeste, tal vez un primitivo albacar, muy reformado y adaptado durante
el siglo XVII y posteriores.
Es por ahí por donde la fortaleza tiene el acceso, por lo que se podría considerar el primer recinto, aunque cronológicamente sea el tercero.
Una vez en el interior de este primer recinto, se ascenderá por una
rampa que, en recodo, nos lleva a una plaza de armas señalada en el plano de Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura (A.E.M.C.) con la letra A, Plasa Baxa. Actualmente es
diáfana, pero debió tener un pequeño cuartel (B) e incluso un aljibe (C). El
camino hasta la puerta original estaba obstaculizado por otras dos puertas (D),
terminando en la original, un arco de estilo gótico (B en el croquis) restaurado, y que fue ampliado para poder introducir en el castillo las piezas de artillería; es probable que originalmente tuviera un matacán. Bajo este arco accederemos al segundo recinto, ya en el castillo medieval. Sobre
esta puerta, que dispuso de rastrillo de madera, hubo un escudo de armas.
 | ||
Ascendiendo hacia el castillo.
|
 |
| La plaza Baja. |
 |
| Al fondo la entrada al castillo. |
Primero encontraremos un pequeño patio en el que
se distribuye a izquierda una sala que pudo ser el cuerpo de guardia, y que hoy
alberga la recepción; a derecha otras dos salas. Unas escaleras, una a cada
lado de la puerta, nos llevan a la terraza de esas dependencias y al nivel del tercer
recinto.
Aún en el segundo y siguiendo hacia la izquierda
se van dejando adosadas a la muralla, pequeñas edificaciones de reciente
construcción (¿futura hospedería?), situadas donde seguramente hubo otras en el
pasado. Esa muralla está reforzada por tres torreones semicilíndricos, de mayor
altura que los lienzos, dos al oeste y uno al norte, y perimetra todo el
castillo hasta rodearlo por completo, terminando en la puerta de entrada ya
descrita. Antes habremos encontrado los restos de un aljibe (H en el croquis),
uno de los cinco con los que llegó a contar, y una edificación recientemente
reconstruida que en el plano de A.E.M.C. figura con la letra L y que dice fue
un horno. Las terrazas de todas estas edificaciones quedan a la cota del
adarve.
Toda la muralla está almenada, siendo recorrida la
base de sus merlones por una hilada de ladrillo, una de las pocas licencias estéticas
del conjunto. Esta sencilla decoración también se repite, de manera doble, en
los cubos. En numerosos puntos se abren saeteras, originadas por su adaptación al uso de la fusilería.
 |
| La entrada al castillo, intramuros. |
 |
| El cuerpo de guardia a la izquierda; al frente, camino hacia el patio de Armas. |
Recorriendo el adarve de la muralla del primer recinto podremos llegar al segundo recinto medieval, el tercero de todo el conjunto. En él encontraremos la capilla (letra E tanto en el croquis como en el plano de A.E.M.C.), adosada al lado oeste de la torre del Homenaje; las mazmorras (letra K en el plano de A.E.M.C.) y el edificio de las dependencias residenciales más nobles (letra D tanto en el croquis y H, el Palacio, en el plano de A.E.M.C.).
La capilla fue reformada en el siglo XVII, cuando se realizaron las primeras obras de ampliación en la ladera oeste.
Este último recinto queda separado de las murallas
del segundo por un espacio libre, una liza, que bien pudo ser usado como patio
de armas o haber sido ocupado por otras edificaciones (donde ahora se han
levantado las de la futura hospedería). Hacia el este y el oeste hay una
distancia de unos 10 metros, y hacia el lienzo del norte unos 20 metros.
A estas últimas dependencias se accede por una
escalera bajo una corta bóveda de cañón, enmarcada en un gran arco de ladrillo
que conforma un alfiz, situada en su cara este. En su fachada norte también
presenta otra puerta, pero bajo un arco de menor entidad.
Estas edificaciones han sido restauradas y
musealizadas, distinguiéndose con precisión los materiales utilizados y que son
ajenos a los que originariamente formaron parte de la fortaleza.
 |
| Sobre la entrada, disposición de lo que fue el rastrillo. |
 |
| Último recinto desde el patio de Armas. |
 |
| Entrada al último recinto. |
 |
| Distintas salas expositivas. |
Por último, y en la cota más elevada del cerro, al nordeste del conjunto, se
levanta la Torre del Homenaje, de planta cuadrada y tres plantas en su interior,
que se muestran al exterior con una ligera cornisa —bocel— de piedra a la altura de
cada forjado. La torre es de grandes dimensiones, destacando sobre todo el
conjunto, y no sólo observándola a corta distancia, sino también desde la
lejanía. Y ello es a pesar de no contar con el almenado.
Su puerta se abre en su cara norte, y en el
interior, a la derecha, se inicia la escalera que sube a la siguiente planta. Todas
las fachadas presentan saeteras y huecos de distintos tamaños, bien ejecutados con ladrillo o abiertos directamente en la mampostería, destacando uno
mayor en su cara oeste a la altura de la segunda planta, que ilumina el
arranque de la escalera de subida al terrado.
 |
| Zona norte del castillo, desde la torre del Homenaje. |
 |
| Torre del Homenaje, a la izquierda la Capilla. |
 |
| Capilla y torre del Homenaje. |
Materiales:
A excepción de los detalles decorativos con
ladrillos en las bases de las almenas y huecos, todo el conjunto está ejecutado
con mampostería no muy elaborada y toscos sillares en las esquinas; el ladrillo
se presenta en sitios puntuales: formación de huecos y algún elemento
decorativo.
Estado:
En general en muy buen estado; destacar las zonas restauradas, pero hay otras que están pidiendo a gritos que se trabaje en ellas.
 |
| Nos está quedando muy bonito el campo: el progreso desde la torre del Homenaje. |
Propiedad actual: Pública, Ayuntamiento de Alconchel.
Uso: por
ahora, turístico. Existe la pretensión de convertirlo en un conjunto hotelero,
para lo que se han levantado, en el patio de armas, algunas pequeñas
edificaciones. Espero que ese deseo no se lleve a cabo y esas dependencias sean
demolidas.
Algunas
salas originales han sido reconstruidas y reformadas; están dedicadas a
exposiciones (centro de interpretación de fortificaciones de la comarca), y
actos culturales.
Visitas: abierto
al público —cuando lo visité—, previo pago de una módica cantidad. La oficina
de información, por cierto, muy bien atendida.
Protección: Bajo
la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y
la Ley 16/1985 de 25 de sobre el Patrimonio Histórico
Español.
Clasificación
subjetiva: 3, o sea, se incluirá obligatoriamente en ruta de
viaje, o lo que es lo mismo, se hará todo lo posible en esta vida por
visitarlo.
Quizá
me he quedado corto en la valoración, que no se ofenda nadie.
Otras
cuestiones de interés: como no podía ser de otra manera, aquí también se
habla de túneles y pasadizos que llegan hasta el pueblo, o hasta una ermita, o
hasta vaya usted a saber dónde. Pues eso, como en tantos otros lugares.
No olvidar que en su escudo municipal luce un castillo.
Cómo
llegar: muy bien señalizado desde el pueblo; fácil acceso en
coche, y a pie, hasta la base del castillo; un aparcamiento con un denominado “mirador
celeste”; después, un corto y cómodo paseo, a pesar de la pendiente.
Coordenadas:
38.5124712700, -7.0700187859